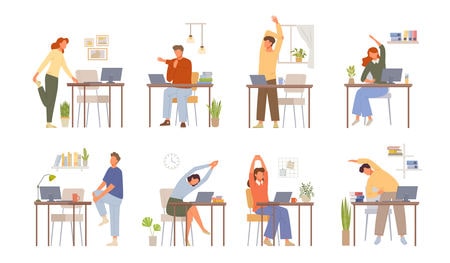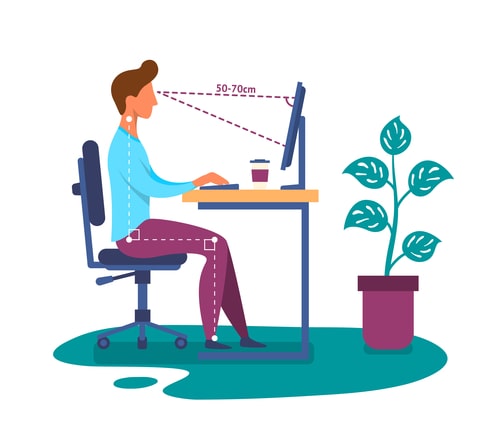En
1975, una muerte y un nacimiento cambiaron para siempre la Historia de
España. En la mañana del 22 de noviembre, cuando miles de españoles
desfilaban por el Salón de Columnas del Palacio Real para despedir, con
tristeza o alivio, a quien había sido Jefe del Estado durante casi
cuatro décadas, amortajado a los pies de un crucifijo, las Cortes franquistas celebraban la proclamación de Juan Carlos de Borbón y Borbón como Rey de España. Aquella mañana tuvo lugar el hito fundacional de un proceso, la Transición, que culminó en la primera Monarquía parlamentaria.
Un sistema moderno y novedoso –por tanto, desconocido–, en el que la
palabra soberano era solamente un título, puesto que el Monarca, una vez
aprobada la Constitución de 1978, cedió toda la soberanía al pueblo.
Por delante, un campo que sembrar y un camino por
recorrer. El Palacio de la Zarzuela, describe una persona que conoció
bien sus recovecos, «era como una especie de almacén vacío», donde no
había prácticamente… nada». Fueron dos personas, dos jefes: Nicolás Cotoner, marqués de Mondéjar; y Sabino Fernández Campo, quienes sentaron las bases
de lo que hoy es la Casa Real. Ellos codificaron su funcionamiento y,
sobre todo, la relación con otro palacio, no muy lejano: el de la
Moncloa. Tocaba dar cumplimiento con la Carta Magna, que estipulaba en
su Título II las atribuciones del Rey: arbitrar, moderar y representar. A
partir de ahí, muchas son las incógnitas sobre cuál ha sido y es la
verdadera relación entre los jefes del Estado y el Gobierno. ¿Qué trato
se dispensan? ¿Quién manda sobre quién? ¿Hay filias? ¿Y fobias? En ese
sentido, también son muchos los mitos que han rellenado las crónicas de
la democracia. Como la supuesta enemistad entre Don Juan Carlos y José
María Aznar. Vayamos por partes. Porque el origen comienza con una excepción: Adolfo Suárez.
«Tuvieron
una relación familiar», explican fuentes próximas a Don Juan Carlos.
«Incluso los hijos se veían con frecuencia, tenían trato. Las
generaciones siempre pesan». Y, cómo no, la camaradería entre dos personas que pilotaron, mano a mano, la demolición de una dictadura y la construcción de una democracia. Quienes tuvieron trato con los dos, admiten que lo que bien empezó, no tan bien terminó.
«Hay una cierta tendencia a matar al padre y Adolfo tuvo dos años
finales muy complicados, en los que su Gobierno se convirtió en la casa
de los líos y, claro, algunos llegaron a la Zarzuela». El tiempo acabó
por suturar heridas y, como distinción, Adolfo Suárez, además de un
ducado, recibió el honor de acabar en la nómina de amigos del Rey, que
se cuentan con los dedos de una mano. Porque, un rey, en ningún caso, es
«colega» del presidente. «Don Juan Carlos era campechano, pero el Rey
es el Rey y tenía un gran auctoritas».
La Constitución es clara: los actos del Rey son refrendados por el Gobierno y las leyes, sancionadas y promulgadas por el Rey. «El Rey tiene una autoridad, un poder, pero a quien tiene que atender es al Gobierno»,
explica Jorge Moragas, jefe de Gabinete de Mariano Rajoy en la Moncloa y
el interlocutor con la Casa Real. El día a día, reconoce, «no está
reglado». Cada Gobierno tiene su manual. Pero hay una tradición
inmutable: si el presidente del Gobierno es el primer consejero del Rey,
todo se dirime en los despachos semanales, las tradicionales reuniones
privadas en las que ambos abordan las cuestiones políticas de primer
orden y que planifican los segundos niveles.
Con Felipe González, presidente más longevo del «juancarlismo», el primero que llevó las relaciones con la Casa fue Alfonso Guerra, que incluso llegó a sustituirle en los despachos que llevaba con «mucha rigurosidad». Después, turno para Alfredo Pérez Rubalcaba. Y Narcís Serra. Conocida
es la calidez que unió al primer presidente socialista con el Rey.
Incluso se llegó a rumorear que la Familia Real cogió en alguna ocasión
la papeleta del PSOE, extremo imposible. Básicamente, porque nunca vota
por razones de su neutralidad institucional.
De
aquellos años, trascendió también alguna cuita, fruto de la libertad con
la que se empezaba a manejar un Rey que había pasado a la historia
demasiado pronto. En 1992 no se pudo acometer un nombramiento
gubernamental porque Don Juan Carlos se encontraba fuera de España. Lo
desveló Felipe González a la Prensa, que no ocultó su enfado.
Con José María Aznar, «dóberman» de la izquierda,
llegaron las habladurías. Dos décadas más tarde, lo desmienten tanto
personas que trabajaron con Su Majestad como quienes formaron parte del
Gobierno. Es el caso de Javier Zarzalejos, entonces secretario general
de la Presidencia y encargado de la relación con Zarzuela. «Tuvo una
buena relación con el Rey, de gran lealtad. Y muy dedicada. Aznar invirtió mucho tiempo y dedicación en la relación con el Monarca.
No solamente en el mantenimiento estricto de la secuencia de despachos
semanales, sino en cuidar su proyección internacional». Lo corrobora el
general Félix Sanz Roldán, antaño jefe del Estado Mayor de la Defensa,
director del CNI una década (entre 2009 y 2019) y una de las personas
más próximas a Don Juan Carlos, que añade: «Ha tenido buena relación con
todos los presidentes, entre otras cosas, porque es casi imposible que
alguien se pueda llevar mal con él. Tiene muy buen carácter».
Sí
coinciden todas las fuentes consultadas por este diario en una
conclusión: si ambos jefes –de Estado y de Gobierno– tuvieron sus
diferencias, que llegaron a tenerlas, nadie lo niega, quizás se debió al
escrupuloso seguimiento que trazó Aznar sobre la vida pública, y privada, de Juan Carlos I.
«Fue el único que le puso unos límites», zanjan fuentes que vivieron
aquella etapa en primera persona. Y, a la postre, alguien próximo al
Monarca, apostilla: «Se ha demostrado que fue para bien». Con José Luis Rodríguez Zapatero coincidieron dos carismas.
Imposible un rictus serio. Y un problema: Corinna, el «mayor error» de
la vida de Don Juan Carlos, reconocido por él mismo. Dos secretarios
generales de la Presidencia, Nicolás Martínez Fresno y Bernardino León
y, otra vez, Rubalcaba, fueron los interlocutores con la Zarzuela. Y llegó Rajoy, cuando tuvo lugar el punto final del «juancarlismo»,
repleto de luces y sombras. Fue su último gran colaborador, por
principal autor de una operación histórica que entrañaba un altísimo
riesgo en un contexto incierto: la abdicación de un Rey y la
proclamación de otro. Un proceso que, visto lo visto, acabó en éxito.